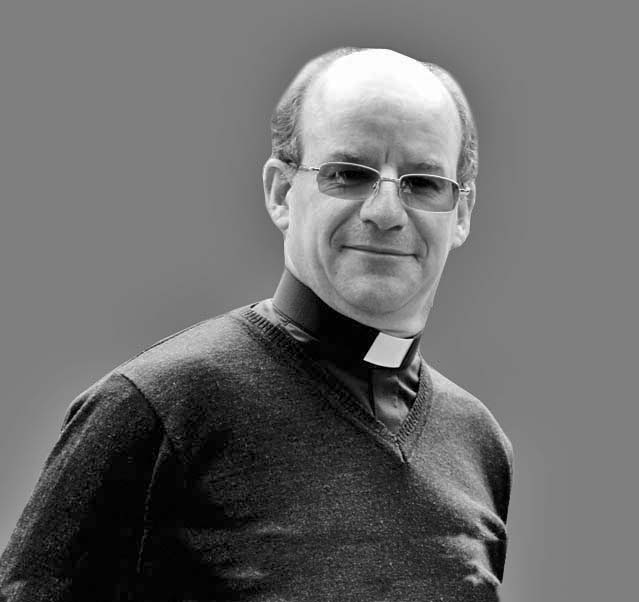
Murió hace un par de semanas mi mamá, en santa paz. Como un cirio de casi 90 años, su vida se fue extinguiendo serena y tranquilamente. Murió en su casa, rodeada de sus hijos, nietos, el médico y la enfermera. Había recibido los santos óleos, pues profesó su fe cristiana y católica durante toda su existencia. Sin ninguna enfermedad en particular, su existencia se fue yendo al atardecer y todos estábamos preparados, no para un golpe, sino para su paso a la presencia definitiva ante Dios, donde ella quería estar y reposar. La dejamos ir, no la retuvimos ni hubo necesidad de atarla a procedimientos médicos innecesarios y dolorosos. De alguna manera, hay algo de bello en todo este paso definitivo, pues queda la buena sensación de que la mano providencial de Dios se hubiera asomado para trasladarla a ese estado del alma que llamamos cielo.
Es muy potente la fe para irradiar luz donde pareciera que el dolor y la tristeza irían a tomar posesión. No hubo lugar para pensar en que la vida se estaba convirtiendo en parte de la nada. Todo lo contrario. Más bien plenitud. Ni siquiera cabe afirmar que desapareció. Su presencia ahora es diferente. Y si la fe es potente, de qué modo relumbra también la realidad de la familia que, como una red de afectos y apoyos, sostiene un momento pesado para el alma y el espíritu. Y ni qué decir de esa otra red, los amigos del alma que, como un solo cuerpo, parecieran levantar sus brazos y sus manos para sostener cálidamente a quienes podríamos desfallecer ante la presencia de la hermana muerte. También es bella la debilidad humana cuando termina convocando fuerzas, corazones, esperanzas, palabras de aliento.
No puede uno, por otra parte, dejar de pensar, tristemente, en tanta gente que muere tan mal, tan grotescamente, tan lejos de lo humano y lo divino. A unos les disparan, a otros les clavan un arma, a otros los atropellan los automóviles, a algunos pacientes los saturan de sedantes para que se vayan de este mundo, alguno muere entre las latas retorcidas de un carro, otro se ahoga en un río. ¡Hasta en el morir se ha degradado nuestra deshilvanada sociedad colombiana! Cuántos se van de este mundo sin un auxilio espiritual, lejos de un consuelo para su alma, carentes de afecto, lejos de los suyos…Si viviéramos en un país normal y humano, la muerte recuperaría su belleza intrínseca, su carácter de paso, su manifestación como culmen de una travesía fructífera.
Pero volvamos al principio. Viví, junto con mi familia, una muerte que parece realizar la enseñanza de Jesús sobre el grano de trigo, que, si no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. También el día de su muerte, Lucila, dio otro fruto para los suyos: paz y serenidad. Y estará recogiendo el suyo propio: Dios y cielo.