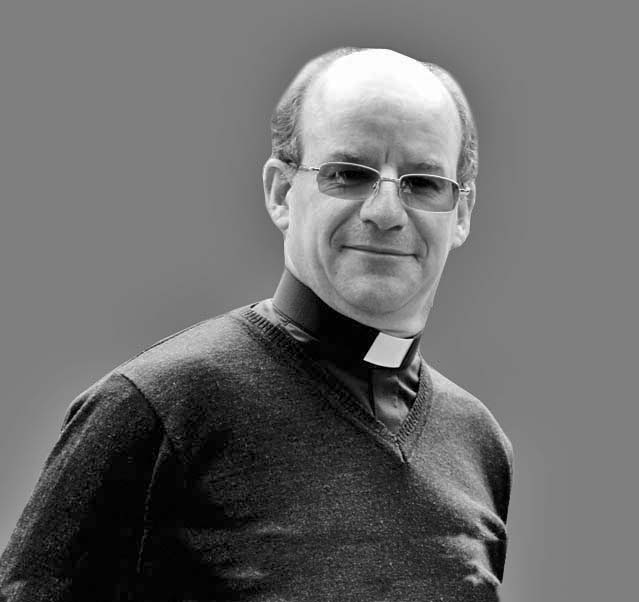
“Es que los jóvenes de ahora ya no creen en nada”, se oye decir con bastante frecuencia por parte de algún adulto. Esa expresión trata de condensar una actitud que ha asumido un sector grande de las nuevas generaciones y que, esencialmente, es como una especie de ruptura con el mundo construido hasta ahora por las generaciones precedentes.
Abarca casi todos los aspectos de la vida: no creen en el matrimonio ni en la familia (la que ellos deberían formar), no creen en su propia nación (¡y por eso emigran disfrazados de europeos!), no creen en la religión tradicional encarnada en la Iglesia católica (y por eso van al gimnasio o hacen estiramientos en los parques públicos como en un nuevo culto visible), no creen en los políticos y por eso invocan el autoritarismo como nueva salvación. Hay sin duda una ruptura grande entre la generación de los adultos de hoy y los jóvenes que están en camino de serlo. No todos, pero muchos sí.
Este fenómeno no tiene nada de original. La literatura da testimonio del mismo en casi todos los periodos de la historia y con frecuencia los libros no hacen cosa diferente a narrar en formas diversas los movimientos de este espíritu rebelde que hay en la vida juvenil. Quizás la tensión que se da entre generaciones sea el verdadero motor de la historia, como una lucha dialéctica de la cual surge irremediablemente algo nuevo.
Al final de la contienda, que en realidad nunca se da, los más tradicionalistas quedan relegados a los sótanos de la historia y los más idealistas quedan deambulando por el parque de los hippies, que en todas partes hay uno. Siempre se llega a una síntesis entre lo viejo y lo nuevo, entre lo tradicional y lo disruptivo (para usar palabrejas de moda), luego vienen periodos de calma, hasta que a otro imberbe se le ocurre que hay que cambiar el mundo. Y comienza de nuevo el jaleo.
Pero no hay que mirar la ruptura superficialmente. Generalmente contiene elementos válidos de crítica sobre la vida como se ha dado hasta el presente y vale la pena atender ese grito profundo. Tampoco parece sabio situarse en una trinchera para defenderse como si de una batalla final se tratara. Pero, al mismo tiempo, tampoco parece sensato ceder en todo a las nuevas fuerzas que emergen de las canteras de la historia presente.
La humanidad, como especie, goza de una sabiduría que le ha permitido llegar hasta donde se encuentra hoy en día y no se puede arrojar al abismo lo construido por siglos infinitos de pensamiento y acción. Tan cierto es esto que, hasta los revolucionarios más radicales, al final de sus vidas, suelen ser los tradicionalistas más reconcentrados del planeta.
Estamos, dicen los obispos, en un cambio de época, no solo en una época de cambios. Tienen razón. Que nadie se asuste más de lo mandado con la tensión presente. Que mire hacia atrás y recoja lo mejor de su cosecha y deje en el olvide los frutos que ya no tienen sabor y no son apetecibles para casi nadie. Los que están rompiendo los lazos de la historia, que conserven algunos para no caer en el vacío de la existencia y morir en el intento de creer que la fantasía es la realidad. Como en los viajes con turbulencia, conviene, por ahora, tener los cinturones ajustados. Vendrán tiempos más serenos.