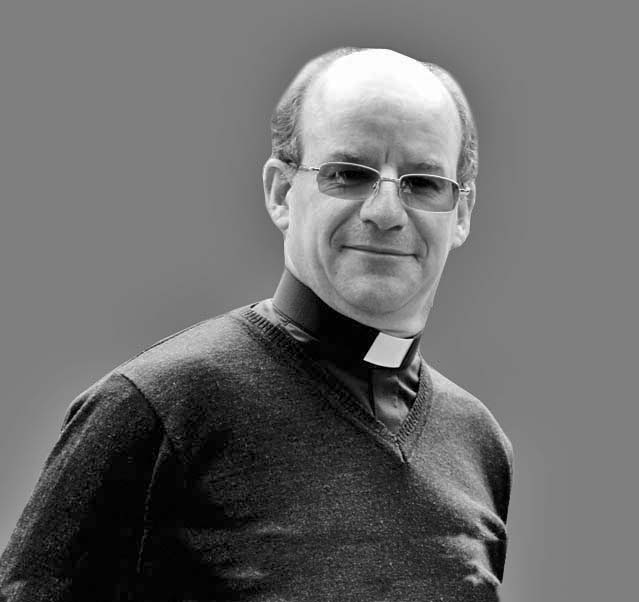
Bogotá era una ciudad aburrida y agradable para vivir. Su cielo gris, sus lluvias en la tarde, sus domingos solitarios y la ruana para ocultarse de la insípida modernidad, eran ingredientes suficientes para vivir y morir en paz. De pronto, como una fiera, apareció lo demás y aparecieron gentes de otras partes. Y hasta se hicieron elegir gobernantes de la urbe. Y cambió el lenguaje, cambiaron las costumbres, tumbaron las casas de las familias, arrasaron los barrios. Hasta los encargados de asustar a la gente que eran unos pelafustanes llamados gamines, fueron cambiados por hordas de criminales que ahora son inatajables y menos cuando la que manda aprueba todas las violencias, aunque diga lo contrario.
Y nos reconocíamos todos con cierta facilidad, mientras que ahora todos nos ocultamos con rapidez porque estamos rodeados en exceso por gentes desconocidas. Aunque nos criticaban y llamaban enruanados por vivir encerrados en este páramo, éramos felices y gentes simples, a quienes el agua de panela y la sopa de habas nos daban suficiente nutrición sin necesidad de que el bienestar familiar nos dijera qué comer y a qué horas.
Pero la ciudad trocó en tierra de nadie. Cayó en manos de gobernantes megalómanos y narcisistas. La burocracia se uniformó con chaquetas y predica en las calles nuevos modos de vivir. La Policía, o mejor, el policía de la esquina, que lo recuerdo gordo y bonachón, tornóse en ser extraño, dador de miedo, brutal en ocasiones, ingrato que nunca contesta una llamada. Casi siempre está mirando su celular, pero no contesta el del ciudadano. Las vías de la ciudad, algunas con árboles y andenes destartalados eran, de todos modos, lugar de encuentro. Hoy, recubiertas de ladrillo para proveer a los manifestantes oportunamente de objetos contundentes, son lugares inhóspitos, adornados con fuentes de miedo y angustia. Allí nadie manda, o mandan los que en modo mafia son dueños de calles y andenes. Avenidas que fueron bellas, como la Caracas, se han convertido por obra de los “urbanistas” en “corredores viales” –qué tal el nombrecito- que van camino a la ruina y albergan a los seres más pavorosos y claro, han quebrado a todos los negocios con fachadas sobre esa vía. Un desastre a la N potencia.
Es muy curioso que pese a las billonadas que se han gastado los megalómanos gobernantes en los últimos años tratando de construir la ciudad más humana, la Bogotá de todos, la que no tiene indiferencia -qué tal la poesía del Palacio Liévano- la gente se siente cada vez peor en la ciudad. Se ha desconocido la esencia del bogotano: lo que más lo hace feliz es que nadie se meta con él. Es su única aspiración existencial. Que lo dejen hacer su vida y punto.
No necesita lecciones con altavoz de la alcaldesa, no requiere minutas de bienestar social, no quiere hacer parte de ningún “colectivo” para salvar pantanos malolientes, le causan urticaria los planes candado y, el tuteo público (“quédate en casa”, “lávate las manos”). Pero este grito es quizás ya demasiado tardío. Como el cisne, en todo caso, un canto al final de la paz y la armonía que se fueron para siempre, no sobra. Y, como diría el inefable general Palomino, dan ganas de alicorarse a fondo.