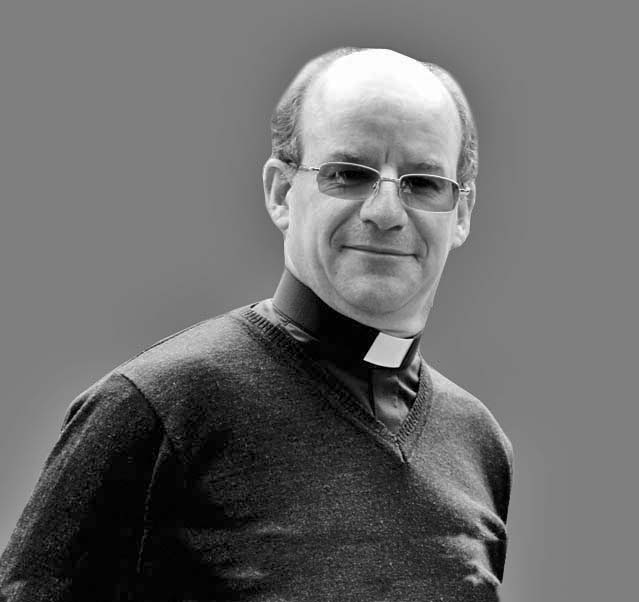
Entre las cosas curiosas de la vida actual se encuentra la tendencia o presión social a ocultar de algún modo la propia identidad. Por ejemplo, en muchos casos se suele decir que se ofrece algo sin importar género, ideología, raza, religión, etc. Como quien dice, se ofrece algo para seres sin identidad. Se necesitan, podríamos pensar, personas neutras en todo sentido, que no llenen ninguna huella en su alma, en su mente, en su cuerpo. Ángeles, quizás. Es un modo bastante astuto de neutralizar a quienes tienen identidad propia, valores definidos, creencias fundadas. Buscar seres sin identidad propia equivale a indagar por personas perfectamente alienables, sumisas, que traguen entero y que no se compliquen haciendo demasiadas preguntas. Y, aunque no se quiera creer, consiguen muchísimas así.
En el campo espiritual-religioso sí que se siente hoy la presión por abandonar o al menos ocultar la identidad. Y la presión va dirigida en gran medida contra la identidad cristiana. Esto suele producir dos efectos muy distintos el uno del otro. A quienes nunca han tenido una fe sólidamente fundamentada la presión suele llevarlos, o al camino de una mayor tibieza o simplemente a dejar de lado su dimensión espiritual. Pero a quienes tienen una vida de fe seria y comprometida la presión para ocultarla o disimularla, los estimula a ser todavía más claros consigo mismos y con los demás en cuanto al lugar que ocupa en sus vidas la dimensión religiosa. Y también están dispuestos a pagar el precio de esta firmeza, que hoy en día no es bajo.
Alguien podría razonar diciendo que portar una identidad es cargarse con algo innecesariamente y que mejor es dejar que la vida fluya y en el camino se van construyendo posiciones, escogiendo opciones, haciendo caminos. Suena bonito, pero simple. Tener identidad puede ser algo así como dotarse de un mapa de viaje antes de emprender el camino. Es tener destino, conocer las propias fuerzas para el andar y las que se pueden obtener en la marcha. Poseer identidad es tener un ritmo en la marcha, conocer los bordes y peligros de la senda. Es, afortunadamente, saber de los caminos de retorno cuando se equivoca el paso y asoma el precipicio. El cristiano, ese ser que deambula al menos en la mitad del mundo, sabe que su identidad mana de la persona de Cristo, de la fe en el Padre celestial, de la inspiración en el Espíritu de la santidad. Y su mapa de viaje está claramente delineado en la Palabra que ha sido revelada y explicada en su Iglesia.
Al cristiano de todos los tiempos, pero especialmente al de hoy, la vida le está pidiendo, o más bien retando, a mostrar su verdadera identidad, la cual debe abarcar todo su ser. El reto es formidable. Existe la tentación de una identidad a medias, para lo fácil y obvio de la vida. Pero la fe cristiana, como la vida del mismo Cristo, tiene que ser total, capaz de penetrar hasta las fibras más íntimas de su propia condición. San Pablo llega a decir algo que podría asumirse como el estado al que todo cristiano está llamado: “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo que vive en mí”. Del amor de Pablo por Cristo no dudó nadie hasta el día de hoy.