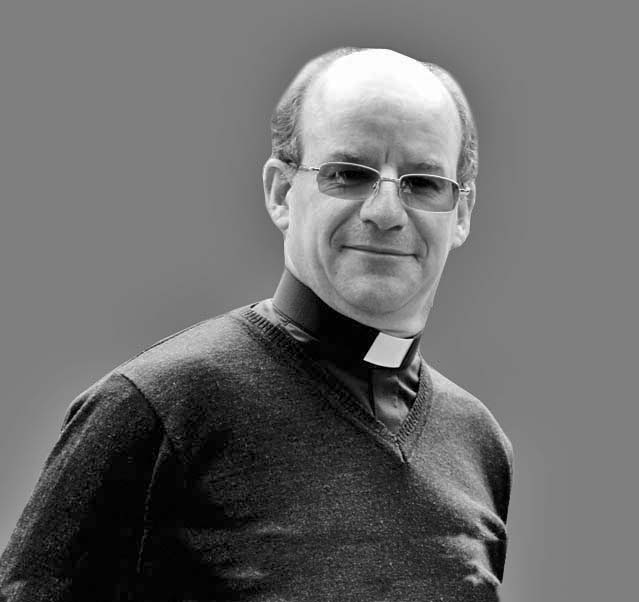
Pasado el escándalo por el hecho de que la Iglesia no dejó morir de hambre a un prisionero, vale la pena traer a colación lo que podríamos llamar el quehacer diario y nada exhibicionista de la Iglesia y de quienes en ella están del todo comprometidos con los valores del Evangelio de Jesucristo. Obispos, sacerdotes, diáconos, laicos comprometidos, religiosos y religiosas forman una especie de equipo en acción permanente en nombre de Jesucristo, de cuyas tareas casi nadie sabe pues el Evangelio condena duramente el que se trabaje para el aplauso. Pero se mueven en los más variados trabajos, la mayoría de los cuales casi nadie quiere hacer.
Por ejemplo, visitar regularmente las cárceles para acompañar, escuchar, orientar. Para generar nuevas oportunidades de vida para personas concretas y nunca desear que nadie se pudra allí, como dice la gente que se dice de bien. En tiempos de más violencia, estos hombres y mujeres subieron montes y exploraron selvas llevando mensajes para lograr el rescate de secuestrados y en muchos casos se recuperó la libertad. Lograron también que gentes que mataban y se mataban como animales salvajes, se entregaran a las autoridades en las playas del Caribe o que hicieran las paces alrededor de las minas de esmeraldas. Entretanto, los de la vida cómoda acusaban a estos verdaderos hijos de Dios, de recibir dádivas a cambio u otras pamplinadas. No son pocos los hombres y mujeres de Dios que, mientras la nación se arropa para dormir cálidamente, se adentran en las calles oscuras de nuestras ciudades para llevar comida y bebida calientes a quienes los de “raza superior” consideran desechables.
Y este buen equipo de hombres y mujeres de Dios dirigen centros de atención de personas en condiciones especiales. Están dedicados calladamente a proteger y acoger ancianos pobres que gozan del general desinterés de la sociedad. Se han hecho cargo de personas especiales y lo hacen día y noche y de por vida, porque la tan cacareada familia colombiana también es muy dura en ocasiones con quienes no producen y requieren atención permanente.
Todos los días este cúmulo de consagrados y laicos recorre los hospitales y las clínicas del país, llevando auxilios espirituales y no pocas veces un rato de compañía, un kit de aseo y unos pesos para los pañales que no les dan a los enfermos. No rara vez lo hacen con especial énfasis los domingos y los puentes, porque también suele ocurrir que en esos días desaparecen las familias y a veces hasta los médicos.
Y la lista puede alargarse con los inmigrantes de Venezuela que no mueren de hambre porque alguien de la Iglesia les da de comer o les abre una casa para dormir. Se alargaría con los niños de la calle que ahora son jóvenes que estudian y aprenden oficios y técnicas bajo la tutela de sacerdotes, monjas y profesores apostólicos. Y drogadictos, alcohólicos, hombres y mujeres con separaciones a bordo, desempleados, gentes otrora acomodadas venidas a menos, son otros de los tantos seres humanos que ocupan a esta Iglesia silenciosa pero que nunca para. Y también las mujeres angustiadas por un embarazo encuentran en ocasiones casas de Iglesia para darles refugio a ella y a sus hijos por nacer, para no caer en el muy bien montado negocio del aborto.
¡Qué gran alegría produce toda esta actividad en la Iglesia, en sus obispos, sacerdotes, diáconos, laicos comprometidos, religiosos y religiosas! En realidad, es Dios que nos pone esta humanidad para servirla y en servir está la verdadera alegría. El mundo es tremendamente cómodo, criticón e ingrato. Qué nos importa. Solo Dios basta.