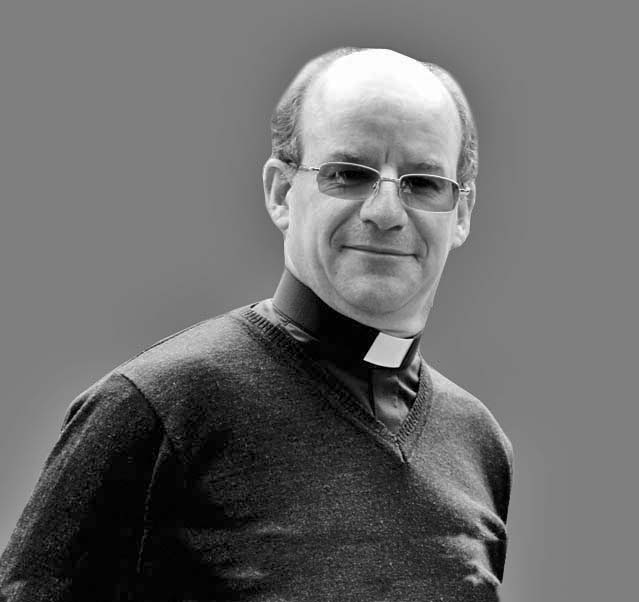
En vista de las limitaciones que impone la pandemia, la imaginación de los gobernantes se ha desbordado. Verbigracia: carro-misas, ventana-misas, calle-misas, etc. Como si los sacerdotes fuéramos managers que organizan espectáculos para “grandes y chicos”. Pero bueno, así es este destartalado país que nos tocó vivir. Entonces, si alguien sabe de espectáculos públicos en Colombia, ese se llama Jorge Barón, el hombre del “ennnnntuuuuusiaaaasmooooo”. Pues, supongamos que me quedé dormido en una de estas tardes amodorradas de pandemia y que tuve este sueño.
Visité a don Jorge Barón en su oficina, que me la imagino brillante, colorida y con una fotografía tamaño natural de él en cada pared. Y me atendió con entusiasmo y amabilidad, sin darme patadita en ninguna parte y mucho menos en aquella donde la espalda pierde su casto nombre. Don Jorge, le dije con cara de santa Cecilia mártir: “nuestra querida burgomaestre me pide que organice la misa en la calle, en la plaza, en el parqueadero; ¿me puede decir cómo se hace un espectáculo de esos, si es tan amable?” “Con el mayor de los gustos”, respondió este buen hombre. Se levantó de su silla, tocó un botón en su solapa y una pantalla bajó del techo hasta el suelo. Oprimió luego un señalador electrónico infrarrojo y apareció un esquema en pantalla. Primera lámina: pantallas gigantes, bafles más grandes, cientos de metros de cables, tarimas móviles, luces de todos los colores, consolas, estabilizadores, camiones con equipos para controlar la transmisión. Y los respectivos operadores de esta parafernalia eléctrica y electrónica.
Yo ya tenía cara larga. Y segunda lámina: permiso de bomberos, ambulancia y paramédicos (debían prohibir toda palabra con el prefijo ‘para’), agua para mi gente -yo también tengo la mía-, señalización de entradas, salidas, evacuación (que es diferente a la de los baños), cinta reflectiva por si hay que salir corriendo. También un termómetro por cada veinte personas. Además, acomodadores, planilleros, esferos y vasito de recuerdo -podría ser con una foto de Jesús o en el peor de los casos con la mía- y una libreta de apuntes que, generalmente, hace un estorbo indecible encima de los muslos. Se podrían añadir sombrillas por si el sol o por si el agua. Y para no estorbar a los vecinos, que son hoy en día los metiches número uno en el mundo entero, auriculares para cada feligrés, de manera que el sonido de la misa no moleste a nadie. Y si quiere, me dijo don Jorge, le podemos conseguir publicidad inflable para el lado del altar. “Ajá, así es la cosa”, pensé abrumado.
“Y, señor Barón, le dije, ¿cuánto vale todo esto?” Me miró fijamente a los ojos desde su almidonado vestido azul cielo, claro está, y secamente respondió: “millones y millones y más millones, como todo en este país, vale millones y millones y millones”. “Pero don Jorge, en las iglesias el billete que manda la parada es de dos mil, ¿qué hago?”. Con sentido muy práctico me respondió: “Pues no haga. Montar espectáculos vale una fortuna y son para divertir, no para orar ni para alabar a Dios ni para asambleas verdaderamente religiosas”. Conmovido hasta la última fibra de mi alma me levanté de mi silla y fui a abrazar a ese hombre sabio, pero de pronto desapareció de mi vista. Yo me desperté sobrecogido y aliviado. Y me dije a mí mismo: si puedo celebrar la santa eucaristía como Dios lo merece lo haré. Si no se puede, no se puede y punto. Llegará la liberación, sin duda. La libertad siempre llega, aunque se demore. Pero la verdad sea dicha: van ya los transmilenios repletos, ¿y no se puede celebrar misa? Aquí hay gato emochilado.