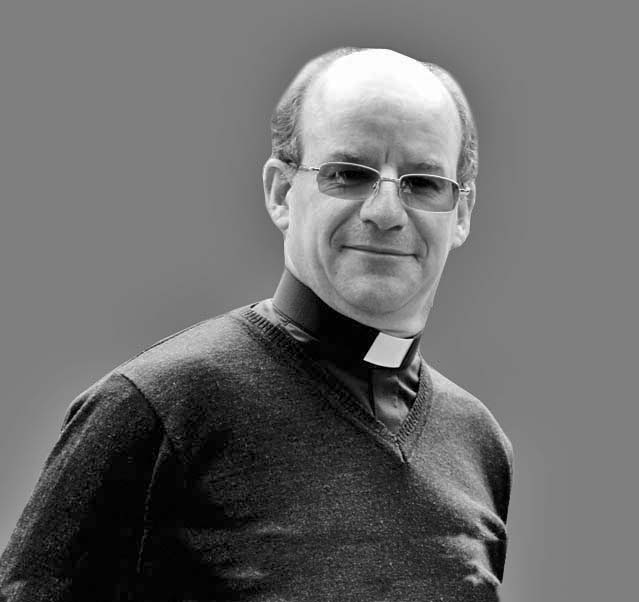
Por ejemplo, un santuario, una basílica, una ermita. Como dirían los nueva era, son espacios llenos de energía. Veo que son millones de personas las que cada fin de semana, cada puente festivo y cada periodo de vacaciones buscan lugar para escapar del mundanal ruido. Y, en general, se van a lugares que terminan igual o más congestionados que nuestras pesadas ciudades y nuestras carreteritas de dos carriles. Creo que vale la pena sugerir a los ciudadanos que exploren los santuarios religiosos católicos, pues en verdad allí pueden suceder cosas muy importantes para la vida personal, la de las familias y para comunidades enteras. Es de muy poco alcance que las personas no tengan más horizonte en un rato libre que la visita a un centro comercial -todos son idénticos y los fines de semana son intransitables- o irse a ciegas a los tradicionales lugares de recreo, que poco y nada nuevo ofrecen hoy en día.
Un lugar de fe, templo, santuario, basílica, ermita, tiene algo que es difícil de describir. Comencemos por decir que en Colombia siempre hay algún lugar de estos relativamente cerca. Son ambientes más bien silenciosos. Las personas que se encuentran allí han llegado por fe y no por más razones. Y todas juntas logran crear una atmósfera inconfundible y única que estremece el corazón humano. Se logra dar paso, por decirlo de algún modo, a una sensación fuerte de la presencia divina. La fe de los concurrentes permite “ver” lo que de otra manera no se ve. Y esto, en sentido espiritual, puede traducirse como sentir. Un lugar de fe está concebido para tener una experiencia fuerte de la presencia de Dios. Tal vez la única actitud necesaria para tener este privilegio o don divino, sea precisamente llegar allí con deseo y sed de Dios. De los demás se encarga Dios mismo.
¿De qué se encarga Dios? Insistamos: en primer lugar, de estremecer un poco la achacosa vida humana que tiende a crear unas perezosas e infructuosas zonas de confort existencial. Dios agita el alma. Se encarga de que las personas puedan ver su vida en el espejo divino para descubrir las luces que allí brillan y las sombras que oscurecen el alma. Los lugares de fe son espacios para la conversión y de eso damos testimonios infinitos los confesores. En la usual inmensidad de los santuarios el ser humano experimenta, por una parte, su inocultable pequeñez: somos migajas en el universo. Y, por otra, el amparo divino que cubre su creatura. No es otra cosa la que se experimenta bajo las solemnes construcciones que se han dedicado a la divinidad: casas donde Dios cobija a sus hijos. Pero hay que entrar, dejando en el umbral del acceso las propias fuerzas, los prejuicios, las seguridades racionales, los miedos, el celular, ese gran intruso de la vida actual, y las ideas que nos impiden la experiencia trascendental.
Creo que a todos nos viene bien visitar periódicamente los lugares de la fe. Tal vez son los únicos que en verdad nos pueden ensanchar el horizonte del alma y del corazón. Estos lugares dan pie a experiencias que en realidad oxigenan alma y cuerpo. Y allí no hay que demostrar ni exhibir nada. Basta con ser y estar allí presente. La vida de todos transcurre en diversos lugares según las necesidades. Ojalá a nadie le falte ese lugar de la fe en el cual pueda experimentar que hay un Alguien que nunca lo abandona.