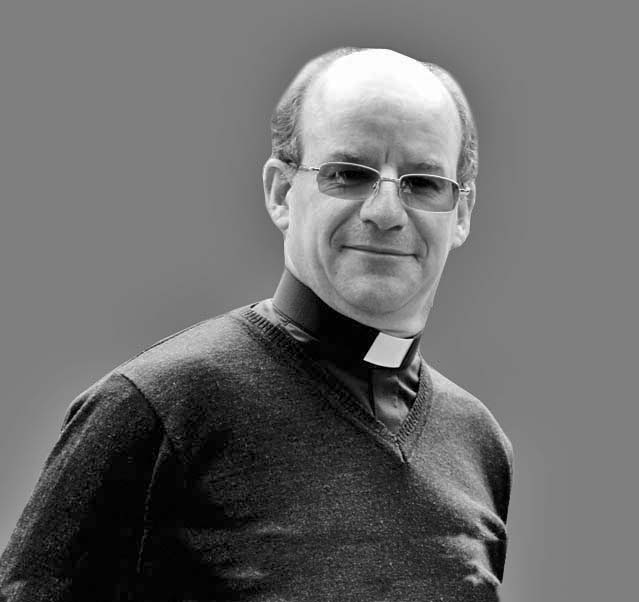
Simplemente lo constato pues no le encuentro más explicaciones de las ya conocidas y repetidas hasta la saciedad. Las noticias de los días pasados cuentan que en Arauca aparecieron muertas varias decenas de personas. También, que, en una carretera, una tractomula se quedó sin frenos y mató a una familia entera y otros más. Que en algunos logares del país emboscaron a militares y policías y allí murieron varios de ellos. En las ciudades, mientras alcaldes y alcaldesas organizan fiestas y carnavales, murieron varios ciudadanos en atracos, robos, riñas, suicidios. En algunas ciudades de Colombia siguen encontrando extranjeros muertos, hundidos hasta la coronilla en olor de drogas alucinógenas. Y no sigo la lista pues es monótona y entristecedora. Una sociedad encadenada a la muerte sin más razones que los impulsos de venganza, desenfreno, falta de frenos, ausencia de límites, negocios inmundos, etc.
Esta nube negra que a diario se posa sobre la realidad colombiana se ha convertido en una mancha, como la del pecado original, que no se puede disimular ni justificar de ninguna manera. Matar es en Colombia un modo habitual de hacer las cosas entre amplios grupos de la población. Nada parece lograr que, aunque sea paulatinamente este modo de proceder vaya desapareciendo de nuestra cultura, porque ya es cultura (quién lo creyera), sino que es como una ola que cada vez se hace mayor y va tocando todos los niveles de la sociedad. En buena medida esto puede explicar el instinto matador de muchos colombianos: como hay tanto matón suelto, pues hay que estar preparados para matar si fuere necesario. Y parece que con frecuencia lo es, según este modo de vida tan primario e irracional.
Estamos, reconozcámoslo sinceramente, atrapados y sin salida en este infierno actuado por los asesinos. Por eso tantos colombianos son violentos, agresivos y defensivos u ofensivos. Por eso otros muchos más se han ido y se están yendo del país, quizás en número parecido al de los venezolanos inmigrantes, sospecho yo. De ahí que se sienta una frustración tan grande con la autoridad, con las fuerzas del orden (¿cuál?), con nuestra manera de ser, a ratos tan primaria y quedada del desarrollo de la humanidad en general y con todo aquel que tuviera la misión de armonizar la vida de la sociedad. Y una gran frustración con nuestra propia condición de colombianos y colombianas que, aunque a veces, casi siempre borrachos, alardeamos de felices y gocetas, llevamos por dentro todo lo contrario y cuando se sale hay que esconderse.
¡Qué compleja es esta sociedad, esta gente que habita entre cordilleras, llanuras y selvas! Difícil proponer una salida pues pese a todos los lamentos, incluyendo este, no se ve que nadie quiera sustancialmente que las cosas sean diferentes. Y esa es nuestra gruesa cadena, irrompible: creer que este es el mejor escenario posible.
Alguna vez Jesús, desde el monte de los olivos, contempló Jerusalén y lloró. La vio tan dura y obstinada como las piedras de las que estaba hecha. Si alguien vio al niño Jesús llorando en el pesebre o a la Virgen María, no afirme que se trata de un milagro -que no lo es, hombre-, sino un mal presagio pues todo tiene un límite, incluso la paciencia divina.