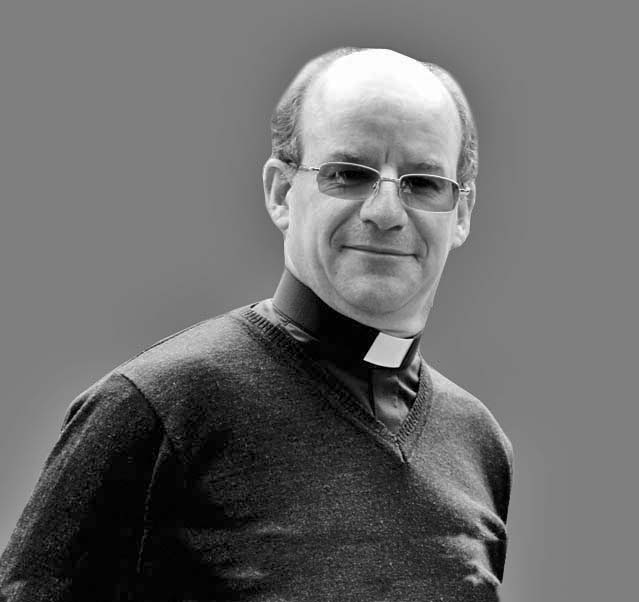
Como oasis que luchan por subsistir en el desierto, así son los templos en nuestras ciudades, pueblos y veredas. Los hay grandes y majestuosos, pero también pequeños y acogedores. A unos les entra la luz en abundancia como rayo divino, a otros apenas una rendija deja espacio para un mínimo haz luminoso que en medio de la oscuridad crea el recogimiento. Algunos son dueños del terreno por dentro y por fuera, con atrio, jardín, escalinatas e imprimen carácter a todo su entorno. Otros apenas si lograron unos cuantos metros de tierra para sembrase y ofrecer amparo espiritual. Su interior habla con los signos. El conjunto arquitectónico, los vitrales, el Cristo crucificado, los santos con sus caras estremecedoras, los cirios y su inconfundible olor, las flores para atraer el color. Al fondo, imponente, aun en la sencillez, el altar, sede del sacrificio eterno y al lado el lugar de la Palabra, solemne, sólido, inamovible. El templo, casa de Dios, refugio de hombres y mujeres.
Se anuncia que a partir de ahora vuelven a estar abiertos. Entonces, pueden retornar la adoración, la oración, la escucha, el encuentro, el silencio sagrado, el rito religioso. Es como si en una ciudad devastadora, como lo es Bogotá, de pronto, se levantaran unas banderas que anuncian lo que el Señor dijo en el Evangelio: “el que tenga sed, que venga a mí y beba…”. Y en qué buen momento el Prelado ha anunciado que los templos vuelven a estar al servicio de todos. Porque hay mucha sed, inquietud, desconcierto, desasosiego. Algo está pasando, algo está por suceder. Lo que ahora se agita inquieto es el espíritu humano y necesita ser alimentado por el Espíritu que viene de lo alto. Cada templo se presenta, entonces, como fuente de lo espiritual –oración, palabra, consagración, bendición- para bien de todo el que se acerque a su puerta, cruce el umbral y viva la experiencia de hacerse acompañar por el que se hizo carne para estar más cerca de cada ser humano. Al templo en busca de lo Divino, de lo santo, del agua que sí quita la sed.
Nuestros templos también son signos inocultables de aquello en lo cual creemos y que nos da identidad y sentido de pertenencia. Les decimos iglesias y entonces sabemos que eso es lo que representan, al pueblo santo de Dios, que tiene una fe que le ilumina y conduce su vida. Que nadie se equivoque pensando que en los templos no sucede nada. Todo lo contrario. Allí acontecen unos movimientos de lo humano y lo divino que solo el que los vive los puede describir, pero quizás no siempre comunicar.
Es cada templo recinto para ejercitar el alma, para apoyar la vida en las rodillas, más que en los pies o en la cabeza. Ámbito único para agradecer y pedir, alabar y bendecir, llorar la tristeza y sanar las heridas. Y aunque hayan estado vacíos de personas por varios meses, los templos nunca han estado vacíos de Dios. Por eso nos sentimos alegres de volver a estos recintos y así sentir al que nunca nos abandona y siempre nos alimenta. Pasemos de nuevos los umbrales de nuestros recintos sagrados y creamos lo dicho por el salmista: “El Señor es mi pastor, nada me falta”.