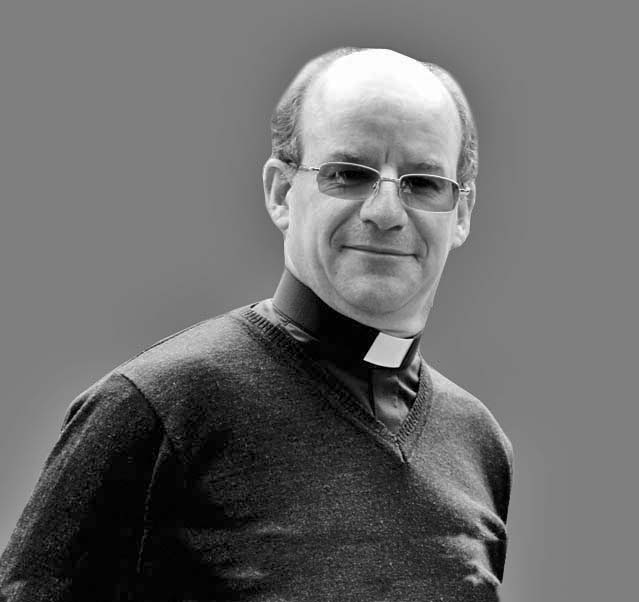
Hace unos pocos días el Nuncio Apostólico en los Estados Unidos, un obispo francés, dirigiéndose a los obispos norteamericanos sobre el tema del aborto, les propuso asumir una posición pastoral de escucha y bajarle a la actitud política y muy ruidosa con que se asumen a veces ciertos temas delicados. Incluso les preguntó por la cantidad de abortos que se han evitado a punta de negar la comunión a unos u otros. Traigo a colación este caso para atender una indicación reciente del Papa Francisco dirigida a toda la Iglesia en el sentido de aplicarnos con diligencia a escuchar más y tal vez hablar menos. Aunque sea por un tiempo.
Los que usualmente tenemos la palabra, en cualquier ámbito, -familiar, social, religioso, político, militar, periodístico, médico- no siempre somos tan buenos para escuchar. Puede ser que incluso no nos guste hacerlo, salvo que sea a nosotros mismos. Pues una de las consecuencias de esta sordera es el sufrimiento de muchas personas y comunidades. Nos cuesta trabajo validar lo que digan personas que podríamos considerar, consciente o inconscientemente, sin la suficiente razón para que tomen la palabra. Con frecuencia pensamos, aunque no lo digamos, que lo que los habituales oyentes dicen, es de poca importancia o, también, mentiras. Este es un error garrafal que ha causado inmensos males, abusos de autoridad y de todo orden, tragedias interiores que solo Dios conoce en su real hondura. Todo por no dejar hablar, por no escuchar.
Es difícil creer que si todos los que habitualmente tenemos la primera y la última palabra fuéramos igualmente buenos para escuchar, la vida de nosotros y la de los otros sería en general mucho mejor, más feliz, más esperanzadora. Pero es tal la sordera que la humanidad ha tenido que crear profesionales de la escucha: sicólogos, siquiatras, pastoralistas, consejeros, departamentos de bienestar y otros más. Todos estos se dedican a escuchar de lo humano y lo divino porque quienes debieran hacerlo se niegan. No es un tema menor. Es muy fea esa costumbre muy extendida de no escuchar a la gente en su diario vivir o, peor aún, de hacerla callar como si se tratar de seres inferiores.
Bien vale la pena que quienes habitualmente estamos con la palabra más determinante en la boca o en la pluma, nos esforcemos por callar un poco y llamar al estrado a quienes han sido generalmente escuchas pasivos. Que nos dediquemos un poco más a hacer silencio y a dejar que la palabra del hijo, del alumno, del feligrés, del ciudadano, del soldado raso, del enfermo, del pobre, del que hace cosas que no nos gustan, resuene por todas partes. Seguramente estremecerá nuestras entrañas en un comienzo. Pero también será ocasión de ver surgir dimensiones desconocidas y luminosas de las personas a las cuales no siempre les damos el valor que tienen. Creo que bien vale la pena entrenarnos más para escuchar. Así todo será mejor para todos.