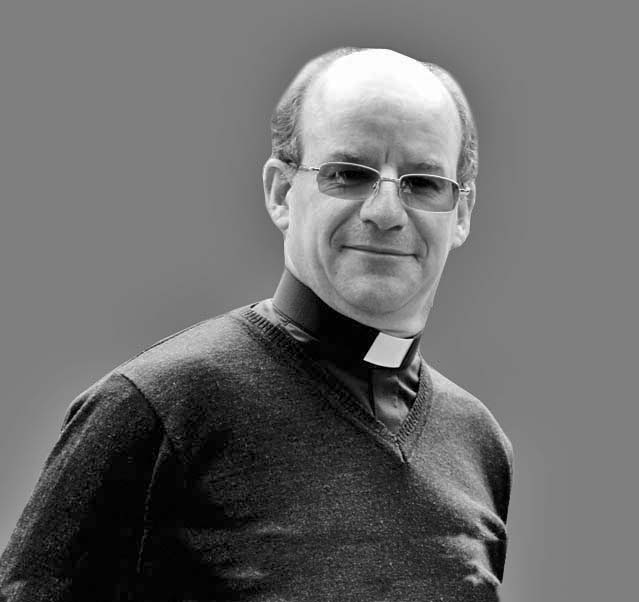
Cuando los asesinos se reúnen, me imagino que no hablan de personas, sino de causas, aunque de vez en cuando deben mencionar a alguien con nombre propio para eliminarlo. Pero con toda seguridad la raza de los homicidas omite hablar de personas, cuando las van a matar, y más bien disertan sobre su causa, sobre las formas de lucha, sobre golpear al enemigo, sobre los pasos que hay que dar para llegar a la victoria.
Y eso debe suceder también cuando se quiere eliminar una vida por nacer o por morir, disimulando el homicidio con palabras elegantes como interrupción o cesación de los sufrimientos. Hay que ver la elegancia con que un exministro de salud habla de estos supuestos derechos a acabar con vidas ajenas. Y, entonces, este modo de hablar, que refleja el modo de pensar, termina por instaurar la cultura de la muerte, como la ha llamado la Iglesia desde hace ya largo tiempo.
En la cultura de la muerte, la persona resulta ser un objeto que está a disposición del más fuerte para que haga con él lo que crea necesario. El más fuerte puede ser el grupo dedicado al terror, o un partido que cree en todas las formas de lucha. O el Estado cuando se apodera del ciudadano. O una sola persona cuando enfrenta al que es más débil que ella. Y esta fuerza sin control siempre tiene a la mano la posibilidad, que considera válida, de suprimir a una o varias personas. Las razones son infinitas: no piensa como nosotros o como yo, no hace lo que queremos o yo quiero, se interpone en nuestra marcha hacia el triunfo o hacia mi desarrollo personal. O simplemente se suprime, se asesina a la persona, a la gente, para generar sentimientos de miedo, terror, sometimientos, esclavitud. Así, la persona es cosificada y deja de ser vista en toda su grandeza e inviolabilidad, para convertirla en simple y vulgar objeto o instrumento de unos fines que ni siquiera pueden ser discutidos.
Amarga, pero absolutamente necesaria, sigue siendo la misión y tarea de quienes creemos en el valor absoluto de la vida. Así ha sido desde los inicios mismos de la humanidad. La amargura surge del hecho de encontrarse a cada paso con quienes no piensan así, más aún actúan con fuerza contra este concepto tan claro para nosotros. A veces se hace más duro el sostener esta posición de inviolabilidad de la vida por el emperezamiento mental de la sociedad que, de hecho, parece a veces creer en la necesidad de eliminar vidas en ciertas ocasiones por uno u otro motivo. Y, sin embargo, o por todo lo anterior, los amantes de la vida en su totalidad, los que le vemos dignidad en todo momento y circunstancia, los que creemos en el respeto irrestricto por lo que Dios ha creado y ha dado como don a los hombres y a las mujeres, no podemos sino levantar la mano y acusar a los asesinos, los grupales y los individuales.
Quien mata a propósito, a ciencia y conciencia es asesino. Y lo es también quien aprueba de mente y de corazón este proceder.